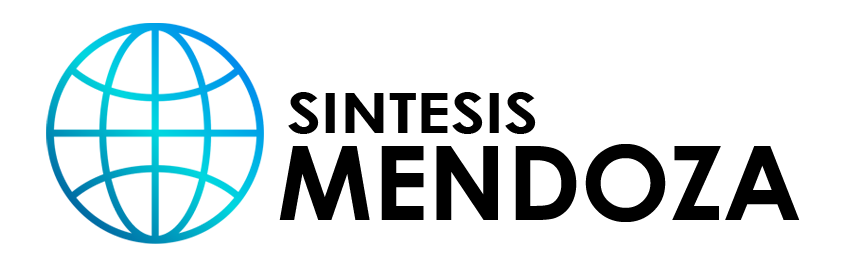Estamos perdiendo, lector: todos y cada uno de los días amanecemos y nos encontramos con que algo se hizo más difícil, más caro, más lejano, más incomprensible. Y una de las cosas que hacen más incomprensible lo incomprensible es sentir que solamente para uno es incomprensible, que los demás parecen seguir así nomás sus vidas, como si nada raro estuviera pasando.
Y ese, es, lector, el gran triunfo del mal.
Alguien dijo: “El gran triunfo del diablo es hacernos creer que no existe”. Diría yo, parafraseando y adaptándome a mi pesar a este siglo XXI: “El gran triunfo de la tecnología es hacernos creer que nuestra vida va a ser mejor gracias a ella, que está aquí para servirnos a nosotros, y que ‘nosotros’ somos todos y no unos poquitos”.
No voy a negar que hay cosas que están buenas, como por ejemplo poder hablar, wasap mediante, con alguien que está en la otra punta del mundo; corregir un texto en la compu sin tener que usar ese corrector blanco de los tiempos de la Olivetti; que haya descubrimientos médicos que permiten prever enfermedades de las que antes no se enfermaba nadie (pero lo cierto es que algunas prevenciones salvan vidas, y lo agradezco, desde ya).
La tecnología, bien –pero muy bien– usada, podría posibilitar que las personas nos encontremos más fácilmente, comamos y respiremos mejor, nos enfermemos menos, tengamos más tiempo libre (remunerado, el otro no es tiempo libre: es exclusión, no confunda) y tantas cosas más y mejores. Sin embargo, se la está usando para reemplazar a las personas, para que no pensemos sino que obedezcamos, para que paguemos, y mucho, por cosas que no existen, con tal de no quedar afuera de lugares imaginarios pero cargados de promesas. Es como el chiste del tipo que limpiaba el baño del cine “para seguir adentro del mundo del espectáculo”.
Y ni le cuento, lector: si usted es un sigloveintenial, sesentenial, setentenial, viejenial…, para el sistema usted está deteriorenial, descartenial. Y le van bajando de a poquito la jubilación (en caso de que la tenga), haciéndole la vida cada vez más difícil mientras le dicen que tiene usted nuevas ventajas.
Por ejemplo, yo uso un sistema de cable e internet muy conocido, gran parte del país lo tiene. El sistema es muy caro, pero hay muchísimas promociones para que no le salga tanto. Para conseguirlas, hay que llamar por teléfono a las oficinas comerciales, donde nadie atenderá. Entonces hay que ir personalmente, y allí nos permiten llamar por teléfono al mismo número al que llamamos desde nuestra casa, pero parece que, cuando nos ven, deciden atendernos.
Es posible que entonces le ofrezcan un 78,5% de descuento, lo que hace que el mes siguiente su tarifa sea un 10% más cara, debido a que justo iba a aumentar un 90%. Es posible que la tarifa alta se deba a “canales Premium que usted nunca solicitó”, pero, como tampoco llamó para decir que no los quería (o, si lo hizo, nadie lo atendió), ellos entendieron que sí, y, por las dudas, ¡plim caja!
Es probable que para hacer un trámite ciudadano necesite usted ser usuario de alguna aplicación administrativa, y que cuando logra “reservar un turno” le expliquen que “el sistema no funciona transitoriamente”. Y cuando insista al rato, no le den un turno porque usted “ya tenía uno reservado”, porque, sin que usted lo supiera, el sistema volvió a funcionar transitoriamente y le adjudicó un lugar.
Las credenciales virtuales de las prepagas se vencen, pero nadie se lo avisa, entonces un día “el token” empieza a dar erróneo y usted tiene hacer todo “en privado” hasta que pueda pasar por la sucursal más cercana a su domicilio.
El celular está siendo usado para llamarnos “en nombre de un familiar o persona cercana en apuros” y pedir un rescate urgente, en plena noche. O bien llaman desde un número privado, “de la división de seguridad de su banco” o “de su prepaga” (sin decir cuál es) para ofrecer un beneficio a cambio de un dato (que usarán para afanarnos). O desde el wasap de alguien cercano -a quien se lo han robado-, para pedir que les transfieran unos mangos.
Todo eso todo el tiempo.
Los bancos le cambian la clave a cada rato “por su seguridad” y usted debe nuevamente acudir a la ayuda de su celular. O ir al banco, donde una joven “encantadora” le hará sentir como cuando Lagarde dijo “el problema es que la gente vive demasiado tiempo”. Por supuesto, la joven no sabe que a cada palabra se acerca más el momento en el que ella será reemplazada por un simpático robotito que tampoco resolverá las cosas.
Si todo cambia todo el tiempo, nos enloquece. Si nos enseñan a ver lo que quieren que veamos, enloquecemos. Si no hay más nada que sea absurdo, nos chiflamos. Y si estamos locos, votamos muy pero muy mal, en forma acorde a nuestra locura.
Y después nos quejamos. ¿A quién? A otro que también se está quejando. Y es como en la gran peli de Jarmusch, Ghost Dog, el camino del samurai, donde Forrest Whitaker e Isaac de Benkole tienen un diálogo increíble, ya que dicen lo mismo, pero uno en inglés y el otro en francés, entonces no se enteran.
Hace casi 60 años Moris tenía una canción: Escuchame entre el ruido, y, en el mismo disco, otra: De nada sirve escaparse de uno mismo. En fin.